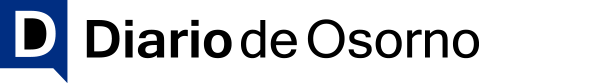Luis E. Ulloa Rosas Abogado Tributario
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 añosLa idea de un impuesto a los súper ricos parece una buena forma de obtener más recursos para financiar el gasto público, sobre todo en tiempos de grave deterioro de la actividad de pequeños y medianos empresarios, la mayor fuente de empleo del país.
Sin embargo, no es esa motivación lo que podría cuestionarse, sino la vía elegida y el real destino de lo que se logre recaudar.
Si la Constitución dispone que la creación de impuestos sólo puede tener origen en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hacer caso omiso de esas normas por parte de los propios creadores de la ley, es muestra de la fragilidad del ordenamiento jurídico y del desprecio por la institucionalidad vigente.
Más grave todavía es el aliciente que esa acción representa para otros órganos y servicios del Estado, para dejar de respetar la ley y, de paso, terminar vulnerando los derechos ciudadanos. El mensaje pareciera ser que “el fin justifica los medios”.
Tampoco hay seguridad del correcto uso de la recaudación. Los fraudes públicos, la desatención histórica de la educación y del sistema público de salud, y el pago de cuantiosas remuneraciones sin que los más necesitados reciban a cambio un servicio de excelencia, sí, “de excelencia”, son muestras del mal uso de los impuestos que pagan los ciudadanos. Las evidencias sobran: pensiones privilegiadas pagadas con fondos del Estado, obtenidas gracias a designaciones políticas en cargos públicos; nombramientos en funciones que requieren de una alta experticia, en pago de favores políticos; pagos de remuneraciones a representantes populares que terminan siendo operadores políticos de reducidos grupos de interés, y un largo etcétera. Y todo ello con cargo a nuestros impuestos.
Si los impuestos que pagamos son la mayor fuente de ingresos del Estado, se hace más exigible entonces un mejor servicio público y una efectiva probidad funcionaria. Hoy, más que nunca.
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
110931